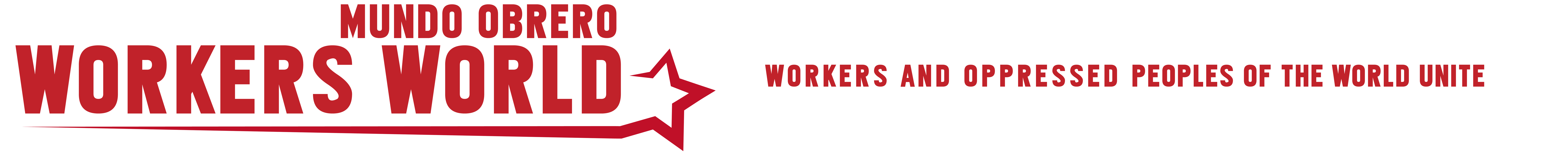Gaza: Una historia de amor y resistencia
Publicado el 12 de marzo de 2024 en The Electronic Intifada. Traducido por Fausto Giudice, Tlaxcala.
Layan yace en una cama de hospital, sus miembros rotos y quemados han sido reconstruidos utilizando varillas de metal para su fijación externa, injertos de piel y vendajes.

El amor perdurará a pesar de toda la destrucción infligida por Israel.
Sus heridas son tales que Layan (nombre ficticio) está inmovilizada en decúbito prono y sólo puede moverse girando la cabeza de un lado a otro, un medio giro que le permite ver la pared, la sábana de la cama y una habitación llena de otras mujeres -como ella- cuyas vidas y cuerpos han quedado destrozados para siempre por las bombas y las balas israelíes.
Una mujer duerme en el suelo junto a la cama de Layan para cuidarla, porque el hospital no tiene personal y se queda sin aliento. La llamaré Jada.
Enseguida me doy cuenta de que son de la misma familia, ambas veinteañeras. “Hermanas”, me confirman.
Incluso en su peor momento, son increíblemente bellas. Por su propia seguridad, no describiré sus características físicas, pero poseen otro tipo de belleza que sólo se puede sentir.
Está en la forma en que se cuidan con ternura, bromeando y riendo en un mundo que les fábrica constantemente la miseria.
Es la forma en que me acogieron en su círculo íntimo, la forma en que esperaban a que les visitara cada día y la forma en que acabaron confiándome una información preciosa, que ahora me han permitido contar.
Nada se publicará sin su consentimiento previo. Los detalles identificativos se cambian o se omiten, aunque sólo sea una historia de amor, porque incluso el amor palestino se percibe como una amenaza.
No se trata de una historia de amor extraordinaria, ni del tipo de drama prohibido propio de las obras y películas de Shakespeare.
De hecho, es una situación lo suficientemente común como para calificarla de aburrida. Salvo que el amor de la vida de Layan, su amado esposo Laith (nombre ficticio), es un luchador de la resistencia palestina, un grupo tan vilipendiado y deshumanizado en el discurso popular occidental que a la mayoría de la gente le cuesta imaginar que tenga sensibilidad o capacidad para amar.
Jada masajea el cuello y los hombros de Layan mientras yo sostengo frente a ella el teléfono móvil que comparten, navegando por las fotos que Layan me indica.
Son fotos de su vida con Laith en los buenos tiempos. Reuniones familiares, salidas a la playa, abrazos cariñosos, poses felices, selfies sonrientes.
Me doy cuenta de que ambas mujeres han adelgazado mucho, e imagino que Laith aún más. En las fotos, es guapo, con ojos amables que destilan generosidad.
La forma en que mira a Layan en algunas de las fotos es abrumadoramente tierna.
“Retrocede una foto”, me dice Layan. “Es el día que nos prometimos” y unas fotos más adelante, “fue durante nuestra luna de miel”.
Quiere contarme cada detalle de aquellos días y escucho con placer, viendo cómo su rostro se abre al sol de los recuerdos que habitan y animan su cuerpo mientras habla.
Se parecen a cualquier otra pareja joven: profundamente enamorados, llenos de sueños y esperanzas. Habían ahorrado para construir una modesta casa en su parcela familiar, pidiendo prestada al banco una suma considerable para completar la obra.
Layan y Laith pasaron más de un año eligiendo los azulejos, los muebles de cocina y otros acabados. Un día, Laith llegó a casa con un gato que había rescatado de la calle.
Una semana después, trajo a casa un gato herido. “No podía dejarlo sufrir y morir”, le dijo a Layan cuando ella protestó.
El hombre que Layan describe es un marido cariñoso que le escribía cartas de amor y dejaba notas divertidas por la casa para que ella las encontrara mientras él estaba en el trabajo, todas ellas guardadas en una caja de plástico morada con cartas de amor más largas entre ellas.
Describe a un hijo y hermano devoto que visitaba a su madre todos los días y apoyaba a sus hermanos en todas las pruebas de la vida; a un tío divertido y adorado por sus sobrinos; a un cuidador y protector natural que alimentaba y daba de beber a los animales callejeros; a un hombre arraigado en los valores islámicos de misericordia y justicia; a un hijo de la patria que tomó las armas desinteresadamente para liberar a su país de los crueles colonizadores extranjeros.
Esta es una familia resueltamente comprometida con la liberación nacional, dispuesta a sacrificarse por nuestra patria común, por la simple dignidad de rezar en la mezquita de Al-Aqsa y caminar por las colinas de sus antepasados.
Una fe profunda
La pareja ha intentado sin éxito concebir un hijo, y a Layan le preocupa no tenerlo todavía. Pero enseguida se sacude la decepción, sometiéndose a la voluntad de Dios.
“Alhamdulillah”, dice.
Todo el mundo vuelve a esta frase. Dios tiene un plan para todos y quiénes somos nosotros para cuestionarlo, dice.
Esta es una familia profundamente religiosa en una sociedad ya profundamente arraigada en la fe.
“Pero estamos hartos”, añaden a veces. “Es mucho”.
“Alhamdulillah”, otra vez.
Pero yo estoy enfadada y a menudo expreso el deseo de venganza de Dios. Ellas lo hacen.
“Dios les pedirá cuentas a su debido tiempo”, dice Layan.
Llevaban menos de un año viviendo en su nueva casa cuando Israel empezó a bombardear Gaza. “Apenas tuve tiempo de disfrutarla”, explica Layan.
No sabían lo que iba a ocurrir aquel día, pero Laith sabía que tenía que poner a salvo a su familia antes de coger su arma y lanzarse a la batalla. Le hizo prometer a Layan que se llevaría a sus dos gatos.
“No es el momento para esto”, dijo ella. Pero él no estuvo de acuerdo.
“Son almas que estamos protegiendo. No sobrevivirán solos”, dijo.
Le besó la frente, una afirmación de amor y devoción inviolables.
Besó sus labios, sus mejillas, su cuello. Y ella le besó con las mismas fuerzas que se agitaban en su interior.
Se besaron durante mucho tiempo, prometiendo volver a verse, por voluntad de Dios, si no en esta vida, al menos en el más allá. Layan, entre lágrimas, rezaba por su seguridad, implorando constantemente a Dios que protegiera a su amado.
Seguía rezando a diario por él cuando la conocí, cinco meses después de aquella dolorosa despedida. Había oído que los israelíes lo habían capturado, pero no sabía si estaba vivo o muerto.
Yo comprendía, como estoy segura de que ella también, que al menos lo habían torturado y que probablemente lo seguían torturando, pero no hablábamos de ello, por miedo a que el mero hecho de hablar de eso lo hiciera revivir.
Poco después de separarse, Israel redujo su nueva casa a escombros en cuestión de segundos. Layan volvió semanas después para ver qué podía rescatar de sus vidas.
Milagrosamente, la caja de plástico morado que contenía sus cartas de amor había sobrevivido al aplastamiento de todo lo que poseían.
Rescatadas de los escombros
Las hermanas y su familia se pusieron a salvo varias veces, cada vez llevándose a los gatos, hasta que la casa en la que vivían fue alcanzada por un misil. Era de noche y la mayoría de los habitantes del tercer piso ya dormían.
Jada estaba sentada junto a su madre, charlando como solían hacer antes de acostarse. No oyó el misil. De hecho, casi todo el mundo dice que la gente que está dentro de una casa atacada no oye la bomba. Dicen que, si puedes oírla, es que estás lo suficientemente lejos.
En cambio, Jada describió haber visto un destello de luz roja antes de sentir un peso en la espalda. Su brazo se retorció de forma extraña alrededor de su cuello y por encima de su cabeza.
Pero no se oía nada, hasta que empezó a oír el crujido de los escombros al caer. Vio cómo sus extremidades rebotaban bajo el peso del hormigón roto al golpear y retorcer sus piernas delante de ella.
El polvo le quemaba y le cegaba los ojos. Intentó tantear el terreno en busca de su madre, pero no estaba segura de que su mano se moviera realmente.
Gritó “Ummi [mamá]”, pero no obtuvo respuesta.
Había pronunciado la shahada, el último testamento de un musulmán ante Dios al acercarse la muerte. Pero seguía viva, y pronto oiría a su hermano menor Qusai (nombre ficticio) gritar: “¿Hay alguien vivo?”
Layan vivió este momento de forma diferente. Ella oyó el misil.
Por regla general, hace un ruido sordo cuando parte el aire, seguido de un estampido cuando impacta. Layan oyó la explosión y esperó el estampido, que nunca llegó, desconcertándola.
En su lugar, un zumbido en los oídos perturbó sus pensamientos. Tenía la boca llena de grava y tierra que se esforzaba por escupir.
Intentó moverse, pero no pudo, y en ese momento se dio cuenta de que estaba enterrada bajo los escombros. Pronunció la shahada y esperó la muerte, entonces oyó la voz de su hermano Qusai que gritaba: “¿Hay alguien vivo?”
Ella gritó: “¡Estoy aquí! Estoy viva”, pero no oía su propia voz. Aterrorizada, intentó llamar de nuevo, pero no pudo oírse a sí misma, insegura de si estaba viva o muerta.
Rezó de nuevo la shahada y llamó a su hermano. El zumbido de sus oídos se desvaneció, dando paso a un aterrador silencio interior.
Podía oír el movimiento de los rescatadores, pero no su propia voz, y pensó que se había quedado muda. Imaginó una muerte lenta bajo los escombros, sola en el frío y la oscuridad, sin que nadie pudiera oír sus gritos para salvarla.
“Debí desmayarme”, dice, “porque lo siguiente que supe fue que varios rescatadores estaban sacando mi cuerpo de entre los escombros”.
“Todo nuestro mundo”
Varios miembros de su familia cayeron mártires aquel día. Israel asesinó a dos hermanos y hermanas de Layan, a primos, tíos y tías, a sus cónyuges e hijos, a los dos gatos que Layan había prometido proteger y, lo más doloroso de todo, a su madre.
“Lo era todo para nosotros” me dicen Layan y Ghada. Me enseñan fotos de ella, la querida matriarca en el centro y cabeza de su unida familia.
Ghada a veces la llama en sueños, despertando a las demás mujeres en la habitación del hospital.
Una vez más, lo único que sobrevivió a la segunda bomba fue la caja de plástico morado que contenía sus cartas y notas de amor.
“Dios perdonó nuestras cartas porque nuestro amor es real, no sólo una bomba, sino dos”, dice, antes de añadir: “Sólo quiero saber que él está bien”.
A la semana de mi estancia en Gaza, me llamaron a su rincón de la habitación del hospital en cuanto entré después de un largo día en otro lugar de Gaza. Ambas estaban encantadas, con una sonrisa en sus hermosos rostros.
“Llevamos todo el día esperando para darte la buena noticia”, me dicen, y yo estoy emocionada y curiosa por oírla.
Ella me hace señas para que me acerque. Acerco la oreja a su cara y me susurra: “Laith está vivo. Está en la prisión de [nombre oculto]”.
Me llena de alegría saber que este hombre al que nunca he conocido está vivo, e imploro a Dios que lo proteja y lo traiga de vuelta a Layan. Rezo para que se reúnan y me siento honrada de que se me haya permitido compartir este raro momento de alivio y esperanza en estos momentos.
La televisión israelí emitió recientemente vídeos de una prisión desconocida en los que se mostraban abusos y torturas sistemáticas a palestinos que habían secuestrado. Me pregunté si Laith era uno de los hombres obligados a adoptar posturas degradantes mientras los israelíes hablaban de ellos como si fueran alimañas.
Pienso en Laith cuando leo los relatos de la propaganda occidental sobre las violaciones masivas cometidas por Hamás. Sé que están repitiendo mentiras sionistas, no sólo porque no ofrecen pruebas, sino también porque periodistas honestos de todo el mundo han desmontado sus historias, especialmente el vergonzoso artículo del New York Times del que fue coautora una ex oficial militar israelí a la que le gustaban los comentarios genocidas en las redes sociales, uno de los cuales decía que Israel debería “convertir Gaza en un matadero”.
En el fondo sé que son mentiras porque, como la mayoría de los palestinos, comprendemos los valores que mueven a Hamás.
Podemos criticar a Hamás en muchos aspectos, y muchos lo hacen. Pero la violación, y mucho menos la violación en grupo, no es uno de sus costumbres.
Incluso los mayores críticos de Hamás, incluido Israel, saben que tales actos nunca se tolerarían en sus filas y que, en el improbable caso de que ocurrieran, serían castigados con la expulsión y/o la muerte.
Que Dios proteja a Laith y a todos los combatientes palestinos que han dejado a sus familias para sacrificar sus vidas por nuestra liberación colectiva.
Seguiré imaginando un día en que él y Layan vuelvan a reunirse, su casa reconstruida en Gaza y llena del balbuceo de sus hijos y de las reuniones familiares de los que aún viven.